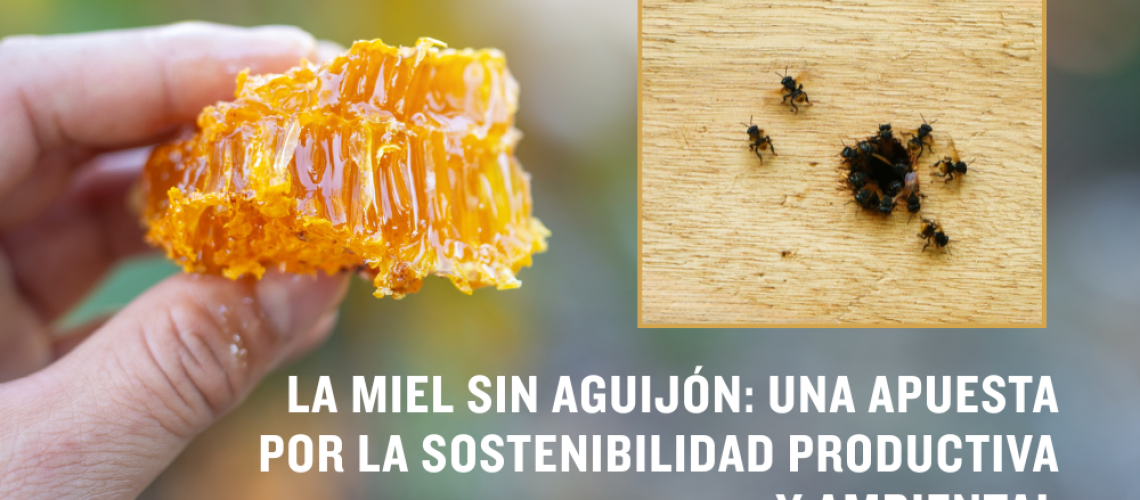En las montañas y bosques del sur ecuatoriano, un proyecto innovador está redefiniendo el vínculo entre producción alimentaria, sostenibilidad y desarrollo comunitario. Se trata de la producción meliponícola —la crianza de abejas sin aguijón— como estrategia de conservación, emprendimiento e innovación en el sur de Ecuador, que, más allá de ser una práctica ancestral, hoy es motor de conservación ambiental, fortalecimiento económico y exploración científica.
Este esfuerzo, impulsado por la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), tiene su origen en la labor investigativa liderada por la economista y docente Diana Encalada, del Departamento de Economía. Desde 2019, el proyecto ha evolucionado desde estudios sobre productos forestales no maderables hasta consolidarse como una iniciativa multidisciplinaria que integra comunidades locales y actores públicos, privados y no gubernamentales, con un enfoque en la vinculación académica, la innovación y el emprendimiento sostenible.
Más que miel: conservación, conocimiento y comunidad

A diferencia de las abejas melíferas comunes con aguijón, las abejas sin aguijón (localmente conocidas como meliponas) son especies nativas y endémicas del trópico. Su miel posee cualidades únicas: propiedades medicinales, valor nutricional y características organolépticas diferenciadas. Pero su verdadero valor va más allá de lo comercial.
“La meliponicultura ha incentivado prácticas agroecológicas sostenibles en las comunidades”, destaca Encalada. Productores han empezado a conservar bosques, reducir el uso de químicos y sembrar plantas melíferas para alimentar a las abejas, generando así un impacto positivo sobre el ecosistema.
Impacto tangible y potencial transformador

Según el censo realizado por la UTPL en 2021 en tres parroquias del cantón Puyango (Ciano, Vicentino y El Arenal), se identificaron 326 productores con una producción anual estimada de 9.200 litros de miel, lo que representa un ingreso económico significativo. Con precios que oscilan entre 18 y 20 dólares por litro, algunos productores con más de 400 cajas han alcanzado niveles de rentabilidad comparables a otros cultivos tradicionales como el maíz o el café.
Además, la meliponicultura ha estimulado la asociatividad comunitaria, cristalizándose en la formación de la mancomunidad “Las Meliponas”, que articula a productores con juntas parroquiales y cooperación internacional (Bélgica, Italia entre otras).
Ciencia y sostenibilidad, aliadas del desarrollo

La UTPL, a través de sus departamentos de Economía, Ciencias Empresariales, Química y Parque Científico, ha impulsado investigaciones sobre la composición química de la miel, su potencial en cosmética, nutracéutica y aplicaciones alimentarias. Asimismo, desarrolla un modelo de negocio sostenible y herramientas para la toma de decisiones, clave para garantizar la permanencia de estos emprendimientos más allá del acompañamiento institucional.
“Lo que garantizará la sostenibilidad es el acceso al mercado. Si hay demanda, las comunidades podrán sostener y escalar sus iniciativas”, afirma la investigadora.
Hacia una miel con valor agregado y conciencia social
La meliponicultura no solo genera miel, genera oportunidades. Su integración con otras actividades agroforestales, su impacto ambiental positivo y su riqueza cultural la convierten en una opción ideal para combinar saberes ancestrales con innovación tecnológica.
El llamado final de este proyecto es claro: que los consumidores reconozcan el valor de esta miel única. “Si hay una diferencia en el precio, es porque también hay una diferencia en su impacto social y ambiental”, concluye Encalada.
Así, la miel sin aguijón no solo endulza la vida de quienes la consumen, sino también la de quienes la producen, en armonía con la tierra que los sustenta.
Por: Ec. Diana Encalada – Departamento de Economía Universidad Técnica Particular de Loja